Londres

Otro día que amanece lloviendo en Londres. Frío, agua, sombreros, paraguas, caras enjutas y cuerpos comprimidos. Para Lola sería un día como cualquier otro, si no fuera porque es su cumpleaños, lo cual no lo hace especial para nadie, casi ni siquiera para ella, para quien hace años que esta fecha dejó de ser un motivo de celebración por varias razones: una de ellas es que a partir de cierta edad una ya no tiene ilusión por cumplir años; otra es que, aunque quisiera celebrarlo, no tendría con quien hacerlo, a menos que buscase unos cuantos invitados mercenarios. Luego también estaba el hecho de que hacía ya tiempo que cualquier fecha significativa se había convertido para ella en motivo de añoranza y melancolía de su vida anterior a Londres, lo que convertía sus cumpleaños en jornadas cargadas de recuerdos y suspiros.
La añoranza y la melancolía podían no ser tan malas cuando se vive en la esperanza de regresar a un lugar o a unos brazos, pero no era ese el caso de Lola, que no creía que el lugar motivo de su añoranza siguiera existiendo tal y como ella lo había conocido, y tampoco esperaba que hubiera allí unos brazos aguardando su regreso.
Estaba dando el segundo sorbo a su café soluble cuando escuchó que el baño se había quedado libre. Era la hora de su turno en la ducha. Tenía que darse prisa, pues había un estricto horario para el uso de los lavabos; es lo que tiene vivir en un piso convertido en comunidad de vecinos.
En el pequeño pueblo granadino donde nació y en la época en que creció, aquello era inconcebible: habitaciones con cerraduras convertidas en contenedores de obreros. De la misma manera que desde el encierro gris y lluvioso de Londres parecía imposible de creer aquel sol de Andalucía.
De camino al baño, por el pasillo, se cruzó con su vecino polaco, que acababa de salir de la ducha. Llevaban meses conviviendo en aquel piso y ni siquiera sabían cómo se llamaban, así que, por todo saludo, ambos alzaron un poco las cejas. Ya bajo la ducha, una lágrima solitaria asomó su tristeza por el ojo izquierdo; aquella esencia salada llegó para recordarle el compañerismo que la abrazaba antes de Londres, la camaradería y la amistad que habitaban en los lugares pequeños del sur. La lágrima cayó confundiéndose con el agua, gritando su tristeza y consiguiendo que otras pocas como ella acudieran a su llamada.
Bajo el agua el recuerdo, el ensoñamiento, la indulgente memoria rememorando felicidades pasadas: las mañanas andaluzas, pan tostado, tomate, aceite de oliva, sal, juegos, conversación, caminar pausado al fresco de las calles baldeadas, cuando su casa era la de todos y todas las casas eran su casa; las tardes de siesta, los abuelillos al sol, las chicharras, los perros vagabundeando; las noches al fresco, la charla, los grillos del campo, el canto del búho, la sangría…
En su lejano pueblo, al sur de Europa y del tiempo, creció feliz y libre, y libre llegó a la juventud, cuando, de manera natural, aprendió los juegos del coqueteo y del amor, que los jóvenes trataban de ocultar a los ojos de los vecinos, tanto por el recato aprendido como por la vergüenza nacida de la inocencia. De manera que los juegos de manos tenían lugar en la parte de atrás de la iglesia, donde los altos jardines y la sombra de los almendros convertían el espacio entre el templo y el cementerio cercano en una isla desierta, y a los amantes en robinsones dueños del tiempo y del espacio.
Fue la libertad de que gozaba allá en su pueblo andaluz la que le dio alas y ganas de volar, de conocer otros lugares, de enriquecer su vida. Así, abriendo las alas fue que vino a parar hasta la jaula en que se convirtió Londres para ella, pues donde creyó que iba a encontrar prosperidad, modernidad, mentes abiertas y brazos solidarios, solo encontró trabajo duro, soledad, insomnio y noches vacías.
Ya en el metro, camino del trabajo, aprovechaba para invernar hasta su parada. Todos en el vagón dormían con los ojos abiertos. Aquel era un lugar apartida, donde daba igual qué idioma hablaras porque nadie hablaba con nadie. Aquellos viajeros formaban un ejército de zombis trabajadores, cuyas mentes habían sido carcomidas y ahuecadas, gota a gota, día a día, por el conformismo de una vida entregada a convencionalismos aprendidos que prometían comodidad y progreso, pero que solo traían una vejez frustrada.
Aquel iba a ser su último día de trabajo en el restaurante. Por la tarde acabaría su contrato y pondría fin a más de una década fregando platos. Toda una juventud que se le había escapado en aquel lugar, frente a la pila de fregar, restregando y sacando brillo. De allí se llevaba algunos ahorros y un par de buenas amistades. Atrás dejaría un exnovio colombiano, que entró a trabajar en el restaurante el mismo día que ella, y que le duró el tiempo que tardó en cansarse de sus continuas infidelidades. Quedaba también atrás su último coqueteo con el amor, hacía ya un par de años, cuando, después de dos cenas y un paseo dominical, acabó en la cama con un nuevo cocinero que cubría una baja y que, dos meses después de haber llegado, desapareció del restaurante y de su vida.
Al acabar su última jornada y después de un par de firmas y de una despedida tibia, a la inglesa, se encontró en la calle sin nada que hacer, con todo el tiempo para ella, que se encontraba confundida entre la alegría de dejar atrás un trabajo esclavizante y la angustia ante la inseguridad de un futuro incierto.
Después de comprobar que todos sus bienes cabían en una maleta se sentó en el borde de la estrecha cama, donde cada noche de los últimos años había echado en falta un cuerpo al que abrazarse.
Había llegado el momento de dejar Londres. Muchas veces había fantaseado con la idea de regresar, pero ¿adónde? Estaba segura de que el lugar de su niñez ya no era como lo recordaba. El mundo había cambiado mucho desde que salió de su pueblo cargada de sueños y proyectos por realizar, y prefería mantener aquel lugar en el recuerdo, pues era la estaca emocional a la que se agarraba cuando la fría y húmeda noche londinense le calaba más allá de los huesos, hasta su solitaria alma. Además, si regresaba a aquella, su patria chica, ¿quién habría allí para esperarla? ¿quién se acordaría de ella? ¿quién habría para caminar a su lado y jugar a recordar?
Sin embargo, no tenía otro lugar al que ir.
Escuchó la llamada de embarque de su avión desde un banco del aeropuerto, con el billete en la mano y los mismos ojos del metro de Londres, vacíos, huecos. Quería regresar a su pueblo sí, pero no quería encarar la realidad cambiante del lugar donde fue realmente feliz. No quería conocer vecinos nuevos ni enfrentarse con las ausencias de aquellos a quienes amó. Lola quería regresar a su pueblo de la infancia, a encontrarse con las mismas caras que dejó hacía más de una década. Por eso continuó sentada en el banco cuando dieron el último aviso de embarque, por eso se quedó aferrada con una mano a su maleta y con otra a su billete de avión, ya caduco.
¿Qué iba a hacer? No lo sabía. ¿A dónde iría? No tenía ni idea. Sólo sabía que no quería regresar al Londres de los pisos compartidos y de los saludos tibios. No quería más Londres en su vida, pero se veía incapaz de regresar al único lugar donde tenía algún sentido para ella la palabra “regresar”.
Podría quedarse allí sentada para siempre y esperar a que algo sucediera, a que naciera de su interior algún impulso motivado por una de esas fuerzas inexplicables que nos poseen a veces y que le hiciese tomar una decisión y un camino. O podía esperar a que tuviera lugar un terremoto que se la tragara para siempre: la tierra se abriría y la engulliría, llevándola a su interior como quien regresa al útero materno; caería aferrada a su maleta y a una vida vacía de ojos huecos y futuros inciertos.
Y ahí se quedó, esperando a que sus pies enraizaran en el suelo gris de ese aeropuerto.
Tras varias horas de angustia, inacción, sudores y bucles mentales, levantó la vista y se encontró con el anuncio de un vuelo hacia una capital centroeuropea, donde seguramente habría platos que fregar. Media hora después estaba sobrevolando el canal de La Mancha. Londres quedaba atrás por fin, como también quedaba atrás el regreso a su pueblo, donde, sin ella saberlo, a esa misma hora, había un hombre de su misma edad paseando, como cada tarde, por la parte de atrás de la iglesia, suspirando bajo los almendros y evocando el recuerdo de unos besos juveniles y del tacto de unas manos, las de Lola, de quien todo el mundo en el pueblo se acordaba y cuya memoria servía a veces de alimento en los corrillos de mujeres que se formaban cada tarde en torno a las plazas y las fuentes de un pueblo que nada, o muy poco, había cambiado desde que Lola abriera sus alas y se decidiera a volar. Allí seguían las hileras de olivos entre los que corrió su infancia; los álamos del río, bajo cuya sombra protectora se juntaban los jóvenes en los días de asueto para contar historias, seguían allí, guardando el rumor de otras historias; las casas seguían manteniendo las puertas abiertas para un vecindario convertido en familia.
Todo estaba allí esperándola, aguardando a que su libertad la condujera de vuelta hasta el lugar donde se abrieron sus alas, que esperaba pacientemente a que ella se indultara a sí misma por el pecado de haber abandonado el lugar de su felicidad y regresara.
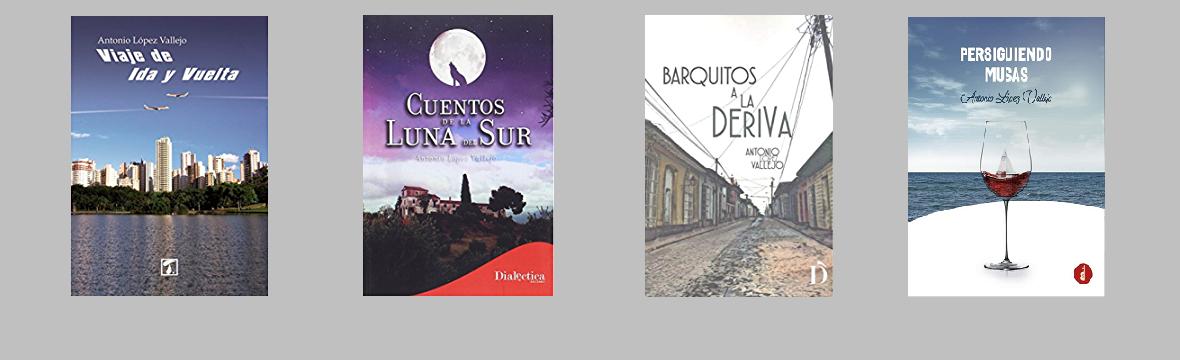


Me gusta mucho. ¿Y si lo desarrollas y lo conviertes en un relato más largo?.
Es una sugerencia….me encantaría que Lola volviese…
Me gustaLe gusta a 1 persona
Bueno. Lola ha nacido con este relato. Tal vez quiera volver a verse entre almendros, olivos, letras y tinta. 😊😉
Me gustaMe gusta